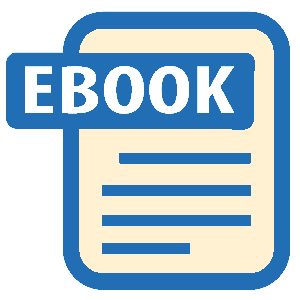Read El universo en un solo átomo Online
Authors: Dalai Lama
El universo en un solo átomo (5 page)
Por descontado, estos procesos son mucho más complejos en la ciencia, especialmente el deductivo, porque implica el uso de matemáticas avanzadas.
Una de las áreas del razonamiento donde el budismo y la ciencia difieren concierne al rol de la deducción. Lo que más distingue la ciencia del budismo en su aplicación de la razón es su empleo altamente desarrollado de un razonamiento matemático extremadamente complejo. El budismo, como todas las filosofías indias clásicas, ha permanecido históricamente muy concreto en su empleo de la lógica, donde la razón jamás se distancia de un contexto particular. Por el contrario, el razonamiento matemático de la ciencia permite un grado inmenso de abstracción, de modo que la validez o invalidez de una proposición puede ser determinada puramente sobre la base de la corrección de una ecuación. De modo que, en cierto sentido, la generalización que se puede lograr con las matemáticas se encuentra en un nivel muy superior a la que es posible con las formas tradicionales de la lógica. Dado el asombroso éxito de las matemáticas, no es extraño que algunas personas crean que las leyes matemáticas son absolutas, y que la matemática constituye el auténtico lenguaje de la realidad, intrínseco a la propia naturaleza.
Otra de las diferencias entre la ciencia y el budismo, a mi modo de entender, tiene que ver con lo que puede constituir una hipótesis válida. También aquí la definición de Popper de lo que abarcan las cuestiones estrictamente científicas representa una gran ayuda. Se trata de la tesis de falsifiabilidad popperiana, que afirma que cualquier teoría científica debe contener las condiciones que pudieran demostrar su falsedad. Por ejemplo, la teoría de que Dios creó el universo jamás podría ser científica, ya que no puede contener la explicación de las condiciones según las cuales dicha teoría se demostraría falsa. Si tomamos este criterio en serio, muchas de las cuestiones de nuestra existencia humana, como la ética, la estética y la espiritualidad, quedarían fuera del ámbito de la ciencia.
Por el contrario, el ámbito de la interrogación budista no se limita a lo objetivo. Abarca también el mundo de la experiencia subjetiva, así como la cuestión de los valores. En otras palabras, la ciencia contempla los hechos empíricos y no la metafísica ni la ética, mientras que el budismo considera esencial la indagación en los tres terrenos.
La tesis de la falsifiabilidad de Popper recuerda uno de los más importantes principios metodológicos de mi propia tradición filosófica budista tibetana. Podríamos llamarlo «el principio del alcance de la refutación». Dicho principio afirma que existe una diferencia fundamental entre aquello que «no se encuentra» y aquello que «se sabe inexistente». Si busco algo y no lo encuentro, no significa que la cosa buscada no existe. No ¡ ver algo no es lo mismo que apreciar su no existencia. Para ¡ que haya una coincidencia entre el no ver y el apreciar la no existencia, el método empleado en la búsqueda y el fenómeno buscado han de ser conmensurables. Si, por ejemplo, no ven un escorpión en la página que están leyendo, esto es prueba suficiente de la no existencia de un escorpión en dicha página. Si hubiera un escorpión en la página, sería visible para el ojo desnudo. Sin embargo, no ver sustancias ácidas en el papel en que está impresa la página no equivale a ver un papel libre de sustancias ácidas, porque para apreciar la presencia de ácidos en el papel precisaríamos de instrumentos más allá del ojo desnudo. Además, el filósofo del siglo XIV Tsongkhapa sostiene que existe una distinción similar entre aquello que es refutado por la razón y aquello que no es afirmado por la razón, así como entre aquello que no resiste el análisis crítico y aquello que queda minado por dicho análisis.
Puede que estas distinciones metodológicas parezcan abstrusas, pero suponen matizaciones significativas para nuestra comprensión del alcance del análisis científico. Por ejemplo, el hecho de que la ciencia no haya demostrado la existencia de Dios no significa que Dios no existe para aquellos que siguen una tradición teísta. De forma similar, que la ciencia no haya demostrado más allá de toda duda que los seres vuelven a nacer no significa que la reencarnación es imposible. Para la ciencia, el hecho de no haber encontrado todavía presencia de vida en otros planetas no demuestra su no existencia.
Mediada la década de los ochenta, pues, en mis numerosos viajes desde la India había conocido a muchos científicos y filósofos de la ciencia, y había participado en muchas conversaciones con ellos, tanto en público como en privado. Algunas de aquellas conversaciones, sobre todo las iniciales, no fueron muy fructíferas.
En cierta ocasión, durante un viaje realizado a Moscú en los momentos más álgidos de la guerra fría, me reuní con algunos científicos y mi mención de la conciencia fue objeto de un ataque inmediato contra el concepto religioso del alma, por el que pensaron que estaba abogando. En Australia cierto científico inició su presentación con una declaración un tanto hostil, que reivindicaba su derecho de defender la ciencia en caso de verla atacada por la religión. El año 1987, sin embargo, supuso una etapa importante en mi relación con la ciencia. Fue el año en que se celebró la primera conferencia de la Mente y la Vida en mi residencia de Dharamsala.
El encuentro fue organizado por el neurocientífico chileno Francisco Varela, que enseñaba en París, y el hombre de negocios estadounidense Adam Engle. Varela y Engle me abordaron para proponer una reunión de científicos de varias disciplinas abiertos al espíritu del diálogo, para iniciar una discusión informal privada y sin objetivo concreto, que duraría una semana. La idea me encantó. Era una oportunidad extraordinaria de aprender mucho más acerca de la ciencia y conocer las últimas investigaciones y progresos del pensamiento científico. Todos los que participaron en ese primer encuentro se entusiasmaron tanto que el proceso continúa hasta el día de hoy, con un encuentro semanal cada dos años.
Vi a Varela por primera vez en una conferencia que se celebró en Austria. Aquel mismo año tuve la oportunidad de reunirme con él a solas, y trabamos amistad de inmediato. Varela era un hombre delgado, llevaba gafas y tenía una voz suave. En él coexistían una mente incisiva y lógica con una extraordinaria claridad de expresión, cualidades que Je convertían en un maestro excepcional. Tomaba muy en serio a la filosofía budista y su tradición contemplativa, aunque en sus presentaciones exponía las últimas tendencias científicas, sin adornos y sin prejuicios. No puedo expresar la magnitud de mi agradecí- l miento a Varela y a Engle, como también a Barry Hershey, quien ofreció generosamente los medios para el traslado de los científicos a Dharamsala. Me asistieron en los diálogos mis dos intérpretes cualificados, el estudioso budista Alan Wallace, de Estados Unidos, y mi traductor, Thupten Jinpa.
Durante aquella conferencia inaugural de la Mente y la Vida escuché por primera vez el relato histórico completo del desarrollo del método científico en Occidente. Me resultó de especial interés la idea de los cambios de paradigma, es decir, los cambios fundamentales de la cosmovisión de una cultura y su impacto en todos los aspectos de la visión científica. Un ejemplo clásico es el cambio que se produjo a principios del siglo XX, con la transición de la física clásica newtoniana a la relatividad y la mecánica cuántica. Al principio, la noción del cambio de paradigma me conmocionó. Yo concebía la ciencia como la búsqueda incesante de la verdad ulterior de la realidad, donde cada nuevo descubrimiento representaba un paso en la ampliación de los conocimientos de la humanidad acerca del mundo. El ideal de ese proceso sería la consecución de una etapa final de sabiduría total y perfecta. Ahora me decían que existen elementos subjetivos que operan en la emergencia de cualquier paradigma dado y que, por lo tanto, hay motivos para ser cautelosos antes de hablar de una realidad completamente objetiva, a la que la ciencia nos puede dar acceso.
Cuando hablo con científicos y filósofos de la ciencia de mente abierta, queda claro que poseen un entendimiento muy matizado de la ciencia y que reconoce los límites del conocimiento científico. Paralelamente, muchas personas, tanto científicos como no científicos, parecen creer que todos los aspectos de la realidad deben estar y están al alcance de la ciencia.
En ocasiones, se aventura la suposición de que, con el progreso de la sociedad, la ciencia seguirá descubriendo las falsedades de nuestras creencias —especialmente de las creencias religiosas— hasta que emerja una sociedad secular iluminada. Es la visión que comparten los materialistas dialécticos marxistas, como descubrí en mis relaciones con los dirigentes de la China comunista en los años cincuenta y en el curso de mis estudios sobre el pensamiento marxista en el Tíbet. Según ellos, la ciencia ha refutado muchas de las afirmaciones de la religión, como la existencia de Dios, de la gracia y del alma eterna. En el seno de esta estructura conceptual, todo aquello que la ciencia no demuestra ni afirma es falso o irrelevante. Estas nociones constituyen, en efecto, presunciones filosóficas que reflejan los prejuicios metafísicos de sus defensores. Del mismo modo que la ciencia debe evitar el dogmatismo, hemos de asegurar que la espiritualidad quede libre de las mismas limitaciones.
La ciencia trata con ese aspecto de la realidad y de la experiencia humana que se presta a un método determinado de interrogación, que se pueda someter a la observación, cuantificación y medición empíricas, susceptible de ser repetido y verificado intersubjetivamente. Qué más de una persona pueda afirmar: «Sí, yo vi lo mismo. Yo obtuve los mismos resultados». El estudio científico legítimo, por tanto, se limita al mundo físico, incluidos el cuerpo humano, los cuerpos astronómicos, la energía mensurable y el funcionamiento de las estructuras. Los hallazgos empíricos así generados constituyen la base de nuevas experimentaciones y de generalizaciones que podrán ser incorporadas al cuerpo más amplio del conocimiento científico. Este es, en efecto, el paradigma actual de lo que constituye la ciencia. Está claro que dicho paradigma no puede abarcar ni abarca todos los aspectos de la realidad, en particular, de la naturaleza de la existencia humana. Además del mundo objetivo de la materia, que la ciencia explora con tanta maestría, existe el mundo subjetivo de los sentimientos, las emociones, los pensamientos y los valores y aspiraciones espirituales basadas en ellos. Si tratamos este campo como si no desempeñara un rol constitutivo en nuestra comprensión de la realidad, perdemos la riqueza de nuestra propia existencia y nuestro entendimiento no podrá ser global. La realidad, incluida la existencia humana, es mucho más compleja de lo que reconoce el materialismo científico objetivo.
Una de las características más notables de la ciencia es el cambio que provocan sus hallazgos en nuestra comprensión del mundo. La disciplina de la física sigue debatiéndose con las implicaciones del cambio de paradigma que tuvo lugar como resultado de la aparición de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Tanto los científicos como los filósofos tienen que vivir constantemente con modelos de realidad contradictorios entre sí: el modelo newtoniano, que supone un universo mecánico y previsible, y la relatividad y la mecánica cuántica, que asumen un cosmos más caótico. Las implicaciones que este segundo modelo tiene en nuestra comprensión del mundo aún no están del todo claras.
Mi cosmovisión personal se fundamenta en la filosofía y en las enseñanzas del budismo, que surgió del entorno intelectual de la India antigua. Conocí la filosofía india antigua en una edad temprana.
Mis maestros de la época fueron Tadrak Rimpoché, el entonces regente del Tíbet, y Ling Rimpoché. Tadrak Rimpoché era un hombre anciano, muy respetado y bastante severo. Ling Rimpoché era mucho más joven. Siempre amable, considerado y muy sabio, aunque un hombre de pocas palabras (al menos, cuando yo era niño).
Recuerdo sentirme aterrorizado en presencia de ellos. Disponía de varios asistentes filosóficos que me ayudaban a debatir las enseñanzas. Entre ellos, Trijang Rimpoché y el renombrado monje erudito de Mongolia, Ngodrup Tsoknyi. Cuando Tadrak Rimpoché falleció, Ling Rimpoché se convirtió en mi tutor principal y Trijang Rimpoché ascendió a tutor secundario.
Ellos dos siguieron siendo mis tutores hasta la conclusión de mi educación formal y nunca dejaron de impartirme lecciones de la herencia budista tibetana. Eran amigos íntimos aunque de carácter muy distinto. Ling Rimpoché era un hombre achaparrado con una reluciente calva, y su cuerpo entero temblaba cuando reía. Tenía ojos pequeños y una enorme presencia. Trijang Rimpoché era un hombre alto y delgado de ademanes gráciles y elegantes, con una nariz algo respingona para un tibetano. Era amable y tenía una voz profunda, particularmente melodiosa cuando entonaba cantos. Ling Rimpoché era un filósofo sagaz con una afilada mente lógica, bueno en los debates y con una memoria fenomenal. Trijang Rimpoché era uno de los mayores poetas de su generación, con un dominio exquisito del arte y la literatura. En términos de mi propio temperamento y dotes naturales, me siento más cerca de Ling Rimpoché que de cualquier otro de mis tutores. Sería justo afirmar que Ling Rimpoché fue quien más influencia ejerció en mi vida.
Cuando empecé a conocer los diferentes dogmas de las antiguas escuelas indias, no tenía forma de asociarlos con ningún aspecto de mi experiencia personal. Por ejemplo, la teoría Samkhya de la causalidad sostiene que cualquier efecto es manifestación de aquello que ya existía dentro de su causa. La teoría Vaisheshika de lo universal propone que la pluralidad de cualquier clase dada de objetos posee una generalidad ideal permanente que es independiente de todo lo particular. Había ; argumentos indios teístas que demostraban la existencia del | Creador y contraargumentos budistas que demostraban lo f contrario. Además, tenía que aprender muchas de las intrincadas diferencias entre los dogmas de las distintas escuelas budistas. Todo aquello resultaba demasiado esotérico para tener relevancia inmediata para un chico en su primera adolescencia, que se entusiasmaba más montando y desmontando relojes y automóviles o estudiando las fotografías de la Segunda Guerra Mundial que encontraba en diversos libros o en ejemplares de la revista
Life.
De hecho, cuando Babu Tashi desmontó el generador para limpiarlo, yo quise estar allí para ayudarle. Todo el proceso me gustaba tanto, que a menudo olvidaba mis estudios y hasta las horas de comer. Cuando mis asistentes filosóficos venían para ayudarme a revisar los temas, mi pensamiento volvía al generador y sus numerosos recambios.