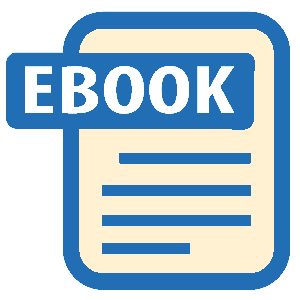Read El universo en un solo átomo Online
Authors: Dalai Lama
El universo en un solo átomo (10 page)
Según las viejas escrituras, el propio Buda jamás respondió directamente a las preguntas sobre el origen del universo. En una de sus famosas parábolas, el Buda describió a la persona que plantea este tipo de preguntas como un hombre herido por una flecha envenenada. En lugar 4i permitir que el cirujano le extraiga la flecha, el herido insiste en conocer primero la casta, el nombre y el clan del hombre que le disparó la flecha. Si es moreno, castaño o rubio. Si vive en una aldea, un pueblo o una ciudad. Si el arma utilizada fue arco o ballesta. Si la cuerda era de fibra, de caña, de cáñamo, de nervio o de corteza. Si el astil era de madera silvestre o cultivada, etcétera, etcétera. Las interpretaciones del significado de aquella negación del Buda a responder directamente a la pregunta varían.
Unos sostienen que no quería responder porque estas preguntas metafísicas no guardan relación directa con la liberación. Otros, con Nagarjuna a la cabeza, argumentan que, en la medida en que las preguntas partían de la suposición de una realidad intrínseca de las cosas y no de la originación dependiente, contestarlas hubiera contribuido al afianzamiento de la fe en una existencia sólida e inherente.
Las diferentes tradiciones budistas agrupan las preguntas de forma distinta. El canon Pali recoge diez preguntas de este tipo sin contestar, mientras que la tradición india clásica heredada por los tibetanos recoge las siguientes catorce:
1. ¿Son eternos el universo y el yo?
2. ¿Son transitorios el universo y el yo?
3. ¿Son eternos a la vez que transitorios el universo y el yo?
4. ¿Ni son eternos ni transitorios el universo y el yo?
5. ¿Tienen un comienzo el universo y el yo?
6. ¿No tienen un comienzo el universo y el yo?
7. ¿Tienen y no tienen un comienzo el universo y el yo?
8. ¿Ni tienen ni no tienen un comienzo el universo y el yo?
9. ¿Existe el Bendito después de la muerte?
10. ¿No existe el Bendito después de la muerte?
11. ¿Existe a la vez que no existe el Bendito después de la muerte?
12. ¿Ni existe ni no existe el Bendito después de la muerte?
13. ¿Es la mente lo mismo que el cuerpo?
14. ¿Son la mente y el cuerpo dos entidades separadas?
A pesar de la tradición que recogen las escrituras acerca de la negación del Buda a participar en este nivel de discurso metafísico, el budismo como sistema filosófico de la India antigua tiene una larga historia de análisis profundo de esas preguntas fundamentales y eternas sobre nuestra existencia y el mundo en que vivimos. Mi propia tradición tibetana ha recibido este legado filosófico.
El budismo recogía dos grandes tradiciones cosmológicas. Una de ellas es el sistema Abhidharma, que comparten muchas escuelas budistas, como la Theravada, que es, hasta el día de hoy, la tradición dominante en países como Tailandia, Sri Lanka, Birmania, Camboya y Laos. Aunque la tradición budista que se introdujo en el Tíbet es la Mahayana, especialmente la versión de budismo indio conocida como Nalanda, la psicología y la cosmología Abhidharma forman parte importante del panorama intelectual tibetano. La obra principal del sistema cosmológico Abhidharma que llegó hasta el Tíbet es el
Tesoro de conocimiento superior
—
Abhidharmakosha
— de Vasubandhu. La segunda tradición cosmológica del Tíbet es el sistema hallado en un importante conjunto de textos budistas vajrayana, que pertenecen al género teórico-práctico conocido como Kalachakra, que significa literalmente «rueda del tiempo». Aunque la tradición atribuye las enseñanzas básicas del ciclo Kalachakra al propio Buda, resulta difícil identificar con precisión la fecha del origen de las obras más antiguas de ese sistema. Después de la traducción de los textos Kalachakra fundamentales del sánscrito al tibetano en el siglo XI, el Kalachakra llegó a ocupar un lugar relevante en la herencia budista tibetana.
A la edad de veinte años, cuando empecé el estudio sistemático de los textos que analizan la cosmología Abhidharma, sabía ya que la tierra es redonda, había visto en revistas las imágenes fotográficas de los cráteres volcánicos en la superficie de la Luna y tenía alguna noción del giro orbital de la Tierra y de la Luna alrededor del Sol.
Debo reconocer, por lo tanto, que el estudio de la presentación clásica de Vasubandhu del sistema cosmológico Abhidharma no me atrajo demasiado.
La cosmología Abhidharma describe una Tierra plana, alrededor de la cual giran cuerpos celestiales como la Luna y el Sol.
Según esta teoría, nuestra Tierra es uno de los cuatro «continentes» —el continente sur, para ser precisos— situados en las cuatro direcciones cardinales de una gran montaña llamada monte Mera, que se encuentra en el centro del universo. Cada uno de los cuatro continentes está flanqueado por continentes menores, y los espacios que les separan están cubiertos de inmensos océanos. Este sistema cosmológico en su totalidad se apoya en un «suelo» que, a su vez, permanece suspendido en el espacio vacío. El poder del «aire» mantiene la base a flote en el espacio vacío. Vasubandhu ofrece una detallada descripción de los cursos orbitales de la Luna y del Sol, así como de sus tamaños y de las distancias que les separan de la Tierra.
Estos tamaños, distancias, etcétera, son refutados de plano por las pruebas empíricas de la astronomía moderna. En la filosofía budista existe una máxima que afirma que sostener un principio en contra de la razón supone minar la propia credibilidad. Contradecir las pruebas empíricas sería una falacia aún mayor. Por eso es difícil aceptar la cosmología Abhidharma al pie de la letra. De hecho, sin necesidad de recurrir a la ciencia moderna, existe una gama suficiente de modelos cosmológicos contradictorios dentro de la filosofía budista para í cuestionar la validez literal de cualquier versión en particular. , En mi opinión, en budismo debe abandonar muchos aspectos de la cosmología Abhidharma.
Es discutible hasta qué punto el propio Vasubandhu creía en la cosmovisión Abhidharma. El pretendía una presentación sistemática de la variedad de especulaciones cosmológicas que se daban en la India de aquel tiempo. Estrictamente hablando, la descripción del cosmos y de sus orígenes —que los textos budistas denominan «contenedor»— es secundaria a la presentación de la naturaleza y los orígenes de los seres sensibles, que son el «contenido». Gendün Ghophel, el erudito tibetano que recorrió gran parte del subcontinente indio en los años treinta, sugirió que la descripción Abhidharma de la «Tierra» como continente sur simbolizaba el mapa antiguo de la India central. Ofreció un relato interesante de cómo las descripciones de los tres «continentes» restantes concuerdan con lugares geográficos concretos de la India moderna. Que su interpretación esté acertada o que esos lugares recibieran su nombre a raíz de los «continentes» que, según se creía, rodeaban el monte Mera, es una cuestión abierta a debate.
Algunas de las escrituras antiguas describen los planetas como cuerpos esféricos suspendidos en el vacío, de un modo parecido a como la cosmología moderna concibe los sistemas planetarios. La cosmología Kalachakra ofrece una secuencia definida para la evolución de los cuerpos celestiales en nuestra galaxia. Primero se formaron las estrellas, luego se creó nuestro sistema solar, etcétera.
Lo que tienen de interesante las cosmologías Abhidharma y Kalachakra es la imagen más amplia que ofrecen de los orígenes del universo. Se reconoce que el nuestro es solo uno de los incontables sistemas existentes en el cosmos. Tanto Abhidharma como Kalachakra emplean el término técnico
triquilicosmos
(que, según creo, corresponde a mil millones de sistemas, aproximadamente) para comunicar esa noción de la vastedad de los sistemas del universo, y ambas afirman la infinidad de dichos sistemas. De modo que, en principio, aunque no exista un «comienzo» ni un «fin» para el universo en su totalidad, sí existe un proceso temporal definido de comienzo, medio y fin para cada sistema individual.
La evolución de un sistema cósmico particular se concibe en términos de cuatro etapas fundamentales, las denominadas cuatro eras de
1)
el vacío,
2)
la formación,
3)
la duración y, finalmente,
4)
la destrucción. Se cree que cada una de estas etapas dura un tiempo larguísimo, veinte «medios eones», y que es solo en el último medio eón de la etapa de la formación cuando evolucionan los seres sensibles. La destrucción de un sistema cósmico puede deberse a cualquiera de los tres elementos naturales que no sean la tierra y el espacio, es decir, al agua, al fuego o al aire. Aquel elemento que provoca la destrucción del sistema cósmico anterior será la base de la creación del nuevo cosmos.
En el centro de la cosmología budista, por tanto, no solo existe la idea de la existencia de múltiples sistemas cósmicos h—infinitamente más que los granos de arena del río Ganges, según algunos textos— sino también la noción de que se encuentran en un constante proceso de formación y destrucción. Esto significa que el universo no tiene un comienzo absoluto. . Las preguntas que esta idea plantea a la ciencia son fundamentales. ¿Hubo un único Big Bang o hubo muchos? ¿Hay un [ único universo o hay muchos, un número infinito de ellos, incluso? ¿Es el universo finito o infinito, como aseveran los budistas? ¿Nuestro universo seguirá expandiéndose indefinida- - mente o su expansión se decelerará, se detendrá, incluso, hasta ! que todo acabe en una gran implosión?
¿Forma nuestro universo parte de un cosmos en eterno estado de reproducción? Los científicos debaten intensamente en torno a estas preguntas. Desde el punto de vista budista, surge una pregunta adicional. Aun admitiendo que solo hubo una gran explosión cósmica, podemos preguntar: ¿Fue aquel el origen del universo entero o únicamente el comienzo de nuestro sistema cósmico en particular?
La pregunta fundamental, por lo tanto, es si el Big Bang —que, según los cosmólogos modernos, marca el comienzo de nuestro sistema cósmico actual— fue el principio de todo.
Vista desde la perspectiva budista, la idea de un único comienzo definitivo resulta muy problemática. Si existió tal comienzo absoluto, según la lógica, solo nos quedan dos opciones. Una es el teísmo, que alega que el universo fue creado por una inteligencia totalmente trascendente y, por lo tanto, al margen de las leyes de causa y efecto.
La segunda opción consistiría en la creación del universo sin causa en absoluto. El budismo rechaza ambas. Si el universo es creación de una inteligencia preexistente, siguen vigentes las preguntas acerca del estatus ontológico de dicha inteligencia y de la realidad que representa.
Dharmakirti, el gran lógico y epistemólogo del siglo VII de la era común, hizo una convincente presentación de la crítica budista estándar del teísmo. En su obra clásica
"Exposición de la cognición válida
Dharmakirti se enfrenta a algunas de las «pruebas» más relevantes a favor de la existencia de un Creador, formuladas por las escuelas filosóficas teístas de la India. Expuestos con brevedad, los argumentos a favor del teísmo son los siguientes: Los mundos de la experiencia interior y de la materia exterior son obra de una inteligencia preexistente porque
a)
como las herramientas del carpintero, operan en una secuencia ordenada;
b)
a semejanza de artefactos como las vasijas, tienen formas;
c)
como los objetos de uso cotidiano, poseen una eficacia causativa.
Estos argumentos, según creo, guardan cierta similitud con el argumento teísta de una tradición filosófica occidental que se conoce como argumento a partir del diseño. Según él, el orden considerable que percibimos en la naturaleza es prueba de la existencia de una inteligencia que debió crearla. Del mismo modo que no podemos concebir un reloj sin el relojero que lo hizo, nos es difícil concebir un universo ordenado sin la inteligencia creadora que lo ordenó.
Las escuelas filosóficas clásicas de la India que asumen una visión teísta del origen del universo son tan diversas como sus equivalentes occidentales. Una de las más antiguas es una rama de la escuela Samkhya, que sostenía que el universo llegó a ser gracias al juego creativo de lo que ellos llaman «sustancia primaria», el
prakrit
y el
Isbvara
. Dios. Se trata de una teoría metafísica sofisticada, fundamentada en la ley natural de la causalidad, que explica el rol de la divinidad en términos de las características más misteriosas de la realidad, como son la ! creación, el propósito de la existencia y otros temas afines.
El punto crucial de la crítica de Dharmakirti consiste en la demostración de una inconsistencia fundamental que él percibe en la teoría teísta. Demuestra que el intento mismo de explicar el origen del universo en términos teístas viene motivado por el principio de la causalidad, no obstante —en última instancia— el teísmo se ve obligado a rechazar dicho principio. Atribuyendo un comienzo absoluto a la cadena causativa, los teístas sugieren que puede haber algo, al menos una causa, que queda fuera de la ley de la causalidad.
Este comienzo, que representa la causa inicial, no obedecerá en sí a ninguna causa. Esa primera causa tendrá que ser un principio eterno y absoluto. De ser así, ¿cómo podemos explicar su capacidad de producir cosas y acontecimientos transitorios? Dharmakarti argumenta que a tal principio permanente no se le puede atribuir ninguna eficacia causativa. En esencia, afirma que la postulación de una primera causa únicamente puede ser una hipótesis metafísica arbitraria. No se puede demostrar.
Asanga, que escribió en el siglo IV, entendía el origen del universo en términos de la teoría de la originación dependiente. Esta teoría sostiene que todas las cosas nacen y llegan a su fin según determinadas causas y condiciones. Asanga identifica las tres condiciones principales que rigen el principio de la originación dependiente. En primer lugar, la condición de la
ausencia de una
inteligencia preexistente
. Asanga rechaza la posibilidad de la creación del universo por tal inteligencia, argumentando que su existencia trascendería por completo las leyes de causa y efecto. Un ser absoluto que es eterno, trascendental y fuera del alcance de la ley de la causalidad, no podría interactuar con las causas y los efectos y sería, por lo tanto, incapaz de iniciar ni de poner fin a cualquier fenómeno.
En segundo lugar, la condición de la
impermanencia
, que determina que las mismas causas y condiciones que dan lugar al mundo de la originación dependiente son impermanentes y sujetas a cambios. En tercer lugar, la condición de la
potencialidad.
Este principio hace referencia al hecho de que algo no puede producirse a partir de cualquier cosa. Para que un conjunto concreto de causas y condiciones dé lugar a un conjunto particular de efectos o consecuencias, debe existir algún tipo de relación natural entre ellas.